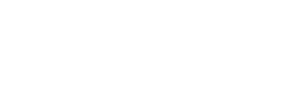Los bronces de Liechtenstein brillan en Viena
Una selección de obras procedentes de la colección de los soberanos del principado se exponen en el Garden Palace de Austria. Se trata de una oportunidad única para repasar la historia de la escultura moderna a través de la pasión coleccionista de una familia con un gusto exquisito. TEXTO: Manuel Arias, jefe del Dep. de escultura del Museo del Prado
Realmente son escasas las exposiciones que se dedican de una manera casi monográfica a la escultura de la Edad Moderna o al menos de aquellas en las que los objetos tridimensionales se convierten en guía del argumento que las alumbra. Cuando pasa algo así, la oportunidad es excelente para reparar en su singularidad y valorar lo que ha impulsado su puesta en marcha. Lo que sucede en el Garden Palace de Viena con la exhibición de la colección de bronces de los príncipes de Liechtenstein –Cast for Eternity– es, sin duda, todo un acontecimiento. Resulta emocionante contemplar de una manera tan elocuente ese panorama extendido en el tiempo, desde los primeros años del siglo XVII, como una secuenciada narración sobre la pasión coleccionista de una familia que ha mantenido una exquisita constancia estética, coherencia enraizada y grandeza de miras.
Observar la precisión de esos alzados dibujados de los inventarios de comienzos del siglo XVIII, en los que se plasma la distribución ordenada de las obras en su propio entorno, es un testimonio precioso de continuidad y de rigor. Al mismo tiempo, los presenta como un documento impagable para la historia del objeto artístico y de su contemplación.
Dejando a un lado el cuidado marco arquitectónico que la alberga, se ha diseñado una muestra muy bien construida, que contextualiza unas obras para las que no haría falta más que mostrarlas desprovistas de cualquier ropaje, porque tienen en sí mismas una fuerza sensorial capaz de atrapar al espectador con una enorme energía magnética.
La simplicidad elegante de una museografía sin pretensiones no resta ni un ápice de importancia a las piezas de Liechtenstein. No solo no entra en colisión, como tantas veces sucede, sino que refuerza la potencia interior que las configura.
La elección de soportes gráficos de amplias dimensiones para introducir en las salas esas imágenes faro que articulan el guión –el Baco de Miguel Ángel hoy en el Bargello, el Marco Aurelio ecuestre del Campidoglio o el Laocoonte de los Museos Vaticanos– son un modo muy parlante de proporcionar una estructura coherente para entender el papel que han desempeñado a lo largo de la historia de Occidente.
A su lado van brotando minuciosas réplicas en bronce de tamaños distintos y momentos diferentes, completas o fragmentadas, que ponen de manifiesto ese deseo de apresar las composiciones de éxito, de trasladarlas al ámbito privado para su disfrute y su estudio.
En ese proceso, igual que hicieron Francisco I de Francia o Felipe IV de España, los príncipes de Liechtenstein encargaron obras a escultores tan prolijos como Massimiliano Soldani-Benzi. Así, vemos una rotunda serie de bustos clásicos expuestos en una suerte de peanas en herradura, así como el Fauno danzante o la famosa Venus, exhibidos como joyas en la Tribuna de los Uffizi.
Los encargos no solo volvían la mirada hacia la Antigüedad, sino hacia lo que ya era un reto en el vocabulario plástico de su tiempo, como las creaciones sublimes de Gian Lorenzo Bernini con esas dos cabezas sorprendentes ya integradas en nuestro imaginario –el Anima Beata y el Anima Dannata– que se trasladaban del mármol al bronce sin perder ningún matiz de su fuerza expresiva.
El mundo de lo seriado y de la reiteración comparte el espacio con una individualidad emocionante, aunque tenga un mismo punto de partida. De este modo, un maravilloso Laocoonte de Alari Bonacolsi il Antico –que conserva buena parte del dorado original–, puede contemplarse al lado del concebido con texturas distintas por Giovanni Francesco Susini, realizado más de un siglo después.
Las dos piezas monumentales que dieron origen a esta prodigiosa colección Liechtentein, el Cristo varón de dolores y el San Sebastián, encargos personales del príncipe Karl I a Adrian de Fries, escultor del emperador Rodolfo II, justifican la motivación misma de esta muestra.
La fuerza expresiva de ambas obras, donde el sufrimiento se trata con elegancia exquisita y contención al tiempo que con emotividad, no aparece reñida con la corrección anatómica. Además, hace de ellas dos hermosas referencias en la escultura tridentina centroeuropea.
Sería muy largo detenerse en todas las obras que integran una exposición a través del seguimiento minucioso de lo que ha supuesto una pasión familiar que desafía el paso del tiempo y que afortunadamente sigue sin detenerse; con idénticos criterios de excelencia, si reparamos en el incremento que ha sufrido durante los últimos años.
Relieves o piezas de bulto redondo de Mantegna, Bertoldo de Giovanni, Jacopo Sansovino, Pietro Tacca o François Duquesnoy, por citar solo algunos nombres de los más sonoros, a los que se unen otros muchos, se dan cita en esta fiesta de la escultura. A ella se han incorporado préstamos de colecciones espléndidas, como las obras medievales de Hildesheim o las que proceden del Kunsthistorisches de Viena, el Museo de Budapest o del Bargello florentino.
En toda la puesta en escena hay además un aspecto que no se puede pasar por alto. Con todas las precauciones relativas a la conservación y a la seguridad, el diseño de la muestra no solo no abusa de las vitrinas, sino que en muchos casos nos permite su contemplación sin interrupción alguna, como un obsequio para los sentidos, como un regalo que nos transporta a ese instante de intimidad en el disfrute visual del objeto.
También una cuidada selección de pinturas contribuye a enriquecer el discurso. Su elección no puede ser más oportuna, porque si hay un cuadro que encaja en este panorama ese es el Paisaje con ruinas romanas de Herman Posthumus.
Es una de las vistas más evocadoras que han llegado hasta nosotros, convertida en un lamento por el inexorable paso del tiempo que empequeñece a los hombres hasta hacerlos casi desparecer, y en el que mármoles y bronces son el más palpable asidero de lo inmortal.
Igualmente se exhiben vistas como la de San Jerónimo de Heemskerck, una adquisición de 2006 llena de llamadas a la escultura clásica, que habla por sí misma a la hora de proporcionar un marco perfecto, del que parece que se han extraído las obras que de bulto que se exhiben delante.
El complemento de las estampas de momentos diferentes, que acompañan todo el recorrido, son la evidencia de la fortuna imperecedera de estas composiciones famosas. Vienen a añadirse a ese privilegio de poder acceder a la biblioteca del palacio, otro obsequio impagable de intromisión en una privacidad que hace este proyecto todavía más redondo.
Recorrer ese espacio, abrigado con los anaqueles cargados de libros –algunos de los cuales se muestran abiertos– es una experiencia muy grata, que viene a completarse con una selección variada de medallas, otro motivo de acopio coleccionista que no puede encajar mejor con el motivo de la muestra.
Por si fuera poco, con absoluta discreción se ofrecen los recursos de la tecnología para ayudar a la comprensión del argumento. Pantallas que permiten la visión tridimensional de las piezas, alguna reproducción en volumen para valorar aún mejor su materialidad y un riguroso documental acercan al público ese arcano ‘alquímico’ que es la fundición del bronce.
Sin duda, se trata de un esfuerzo que contribuye notablemente a la comprensión de un proceso técnico para considerar aún más la pericia increíble de que hicieron gala estos maravillosos maestros.
Cast for eternity. The bronzes of the Princes of Liechtenstein podrá verse en el Liechtenstein Garden Palace de Viena hasta el 31 de marzo.