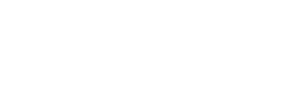Situaciones de empatía en La Casa Encendida
La Sala A del centro acoge desde hoy su segunda propuesta dentro del ciclo Fantástico interior que, comisariado por Rafa Barber Cortell, aborda cuestiones como la intimidad, la potencia creadora de la soledad o el autocuidado. En esta ocasión la protagonista es la artista gallega Marina González Guerreiro, que presenta por primera vez su obra en un espacio de la capital bajo el epígrafe Buen Camino. Podrá visitarse hasta el 19 de julio.
A finales de enero de este año, la Fundación Montemadrid ponía en marcha en La Casa Encendida un ciclo expositivo dividido en cuatro capítulos en diálogo con el presente. Arrancó con Ad Minoliti, que narró, mediante una instalación inmersiva, el cuento de Caperucita Roja desde un punto de vista alejado de lo tradicional. Ese acercamiento hacia los primeros años de vida y de la infancia tiene ahora su tránsito hacia la adolescencia de la mano de Marina González Guerreiro (A Guarda, Galicia, 1992). Esta joven artista, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, se caracteriza por la inserción de los grandes relatos en el ámbito de lo cotidiano a través de lo subjetivo y de la resignificación de los objetos, que gracias a su cotidianidad, conectan rápidamente con el espectador.
El proceso creativo de Marina parte de la acumulación de materiales que convierten sus obras en espacios de ensayo donde los objetos más cotidianos se transforman casi en imanes que «atrapan» al espectador hasta hacerlo parar y detenerse para observarlos con curiosidad. Esta podría ser, en líneas generales, la impresión que uno se lleva cuando accede a la Sala A de la Casa Encendida para contemplar su propuesta para la segunda parte de Fantástico interior.
Buen Camino se adentra en la idea del tránsito, del cambio de etapa, de situarse en una senda para comenzar a caminar. Ella misma lo explica aludiendo a ese paso «de dentro hacia afuera; del invierno a la primavera». Mucho ha tenido que ver también, a la hora de su concepción, esta nueva etapa a la que nos acercamos con ganas de abrirnos al mundo tras dos años de pandemia y restricciones derivadas de la COVID-19.
El centro de la sala está presidido por una estantería blanca que invoca a su habitación en su Galicia natal: un rincón cargado de familiaridad y empatía donde se disponen, con sumo cuidado, una multitud de objetos de pequeño tamaño: velas antiguas y gastadas, azulejos pintados, dibujos esquemáticos, flores, recipientes con agua y, sobre todo, puentes de todo tipo de tamaño y color; puentes de tránsito –como el de Rande en Vigo– que nos llevan a continuar el recorrido de la exposición. En ese andar, pequeños azulejos decorados con flores, árboles frutales, calendarios, mapas o apuntes rápidos, ayudan a ese tránsito que debe realizar el espectador. En ellos la artista juega con la lógica del tiempo.
Así llegamos, poco a poco, desde el muro hacia el suelo, a una serie de instalaciones donde ganan protagonismo lagos de plástico, palmas labradas como las que engalanan las procesiones del Domingo de Ramos o mosaicos de arroz, material que, confieSa Marina, tiene que ver con el simbolismo de generación y prosperidad asociada a las bodas, donde ella trabajó como fotógrafa.
El culmen de ese «andar», pero no el fin del camino, se representa con un largo puente colgante hecho a base de cuerdas y redes de amarre de barcos.
Para realizarlo, Marina se ha inspirado en el puente de Q’eswachaka sobre el río Apurímac (Cuzco, Perú). Construido por cuatro comunidades indígenas incas, cada año se reúnen durante la segunda semana de junio para reconstruirlo después de la temporada de lluvias. Ese «estar vivo» del puente, que cada año reconecta dos lugares remotos del mundo, nos transporta también a nosotros al final de la exposición, donde un juego de la oca, tan vinculado al Camino de Santiago, realizado sobre azulejos, nos invita a seguir caminando.