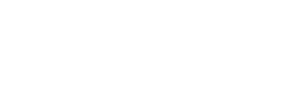Pintores con la cabeza en las nubes
Los museos están llenos de atardeceres, fuertes tormentas o cielos salpicados de nubes que son mucho más que meros telones de fondo: son las vivencias atmosféricas que los artistas inmortalizaron en sus lienzos. Desde Constable a Magritte, pasando por Velázquez y Goya, la lista de autores que alzaron la mirada para retratar el firmamento es extensa. Ahora el libro de José Miguel Viñas Los cielos retratados recoge a varios de ellos en un viaje que nos permite volar a través del tiempo y el clima.
Todos hemos jugado alguna vez de niños a observar las nubes e identificar en ellas un rostro, la forma de un animal o cualquier otro objeto cotidiano. A esto se le conoce como pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva a una persona a percibir algo reconocible a partir de un estímulo, principalmente visual.
A los pintores de la Edad Media les encantaba incorporar este tipo de elementos a sus obras, entre ellos Andrea Mantegna. El pintor italiano tiene un claro ejemplo en el primer cuadro que dedicó a San Sebastián y que en la actualidad se puede ver en el Museo de Historia del Arte de Viena.
Si uno centra su atención en la esquina superior izquierda de la tabla, podrá vislumbrar allí camuflado un jinete montado a caballo. Hay quienes han identificado esta figura como uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, otros como el dios Saturno y su guadaña. Sea el jinete o la deidad, está claro que a Mantegna le gustaba esconder curiosos detalles entre las nubes (véase también Minerva expulsando a los vicios del jardín de la Virtud).
Manzanas, bombines, pipas, pájaros… Y, por supuesto, nubes. La iconografía del pintor belga René Magritte está llena de estos motivos algodonosos. El autor surrealista dotó a sus cuadros de una fuerte carga simbólica en el que a menudo los nubarrones eran los protagonistas. Un ejemplo es El regreso –pintado durante la II Guerra Mundial–, que refleja su peripecia vital: tras escapar a Francia después de la ocupación nazi de Bélgica, el artista volvió a su país. Esta fue la primera vez que Magritte combinó el día y la noche.
El autor belga siempre pintaba el mismo tipo de nubes, las llamadas cúmulos del buen tiempo. Aparecen también en La vida secreta (1928), La tempestad (1940), El imperio de las luces (1954) o La alta sociedad (1965).
Además de este recurso recurrente, también es común encontrar en su obra objetos en situaciones desconcertantes. Por eso, detenerse a contemplar sus cuadros es una experiencia que nos obliga a replantearnos la forma en la que habitualmente percibimos el mundo que nos rodea.
La siguiente parada por nuestro paseo aéreo nos lleva hasta la producción de John Constable, un destacado paisajista inglés que también sentía fascinación por las nubes. Hacia 1810 empezó a pintar al aire libre y a enfrentarse a la complicada tarea de trasladar a sus obras los cambiantes cielos británicos, con unas nubes que con frecuencia evolucionan a una velocidad vertiginosa.
Así, durante dos años consecutivos, a finales del verano y principios del otoño de 1821-1822, Constable elaboró de forma sistemática más de un centenar de estudios de nubes al óleo, pintados durante sus frecuentes paseos por las colinas de Hampstead Heath. Por ejemplo, en Estudio de nubes, horizonte con árboles se percibe tanto la minuciosidad con la que el artista retrata este motivo como el componente emocional, propio del movimiento romántico. Asimismo, podemos verlo en Estudio de nubes, Hampstead, árbol a la derecha, en Nubes o en La esclusa. Esta última pudo contemplarse en la colección privada Carmen Thyssen de Madrid, hasta que en 2012 se vendió por 22,4 millones de libras (27,9 millones de euros) en una subasta de Christie’s de Londres.
Hasta ahora hemos recorrido las obras de pintores italianos, belgas e ingleses. ¿Pero qué pasa con España? Desde luego, también hay artistas nacionales embelesados con el firmamento, como por ejemplo Velázquez y Goya. Los cielos retratados por el pintor sevillano son, de hecho, uno de los rasgos identitarios de su pintura. Aunque a menudo los “cielos velazqueños no despierten el interés de los visitantes de los museos, lo cierto es que trascienden el lienzo y crean la atmósfera idónea para sus cuadros. Solo hay que fijarse en Las lanzas o La rendición de Breda o en los retratos ecuestres que realizó de la Casa de Austria.
El catedrático José Camón Aznar ya explicó en su momento que la singularidad de estos últimos “reside en una claridad misteriosa, en un gozo de luz cuya tramoya se haya en las delgadas nubes que coronan la composición […] En estos cuadros de Velázquez no hay contraste, no se recorta el horizonte como una línea rígida sobre lo que pesa el azul. Por el contrario, nubes y montañas se funden en una lejanía que consolida así la unidad orgánica del cuadro”.
Por su parte, José Miguel Viñas añade en su libro Los cielos retratados que el pintor sevillano “no solo consiguió plasmar los cielos nublados de manera magistral; también logró que los regios personajes que retrató respiraran los aires serranos, y que cuando usted contemple cualquiera de esos cuadros reciba una bocanada de aire fresco”.
De la misma forma, cuando uno piensa en la pintura de Goya, no le vienen a la mente las nubes, más bien Los fusilamientos, La familia de Carlos IV, el retrato de una de las majas –ya sea vestida o desnuda– o incluso Perro semihundido.
Lo cierto es que el artista aragonés es autor de numerosos cielos nubosos, sobre todo después de llegar a Madrid. En la primavera de 1775, recibió su primer encargo de la Real Fábrica de Santa Bárbara: nueve cartones en total para unos tapices destinados a decorar el comedor de los príncipes de Asturias en el Monasterio de El Escorial.
Aquí ya aparece la gran nube blanca que inunda muchos de sus cartones y que se puede ver, por ejemplo, en pinturas como La caza del jabalí o Partida de caza. Una mancha blanquecina, sin muchos detalles, que tiene su explicación: le ponía las cosas fáciles a él y a los tejedores de la Real Fábrica. Aun así, estos últimos se quejaron de la imposibilidad de reproducir fielmente los cartones de Goya, por la cantidad de matices que introducía en ellos, como se puede apreciar en el medio centenar de estos cartones –Baile a orilla del Manzanares, El bebedor, El quitasol, La riña en la Venta Nueva o La cometa– conservados en el Museo Nacional del Prado.
El Greco con sus fondos azulados de Toledo, los cielos estrellados de Van Gogh, las pinceladas desdibujadas de Turner, los atardeceres de los impresionistas, los rojos intensos de Munch… La lista de autores es tan larga, que sería imposible mencionarlos a todos. Baste este texto para llamar la atención sobre cómo los cuadros no se ven de la misma manera cuando dirigimos primero nuestra mirada al cielo y desde ahí vamos abriendo el foco (a los personajes o a la escena). Como defiende José Miguel Viñas en su libro, merece la pena alzar la vista en las pinacotecas y contemplar los cielos retratados. Nerea Méndez Pérez