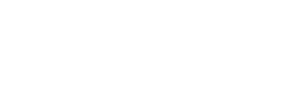La rabia de Rothko en la Fundación Louis Vuitton
París acoge la primera retrospectiva del pintor en Francia en 25 años, donde se han reunido 115 obras. Esta oportunidad única nos acerca a la obra de uno de los autores más relevantes del siglo pasado y nos permite comprender y reflexionar sobre la intención de un pintor que declaró: «Me gustaría decir a todos aquellos que piensan que mis pinturas son serenas […] que he encerrado la más absoluta violencia en cada pulgada de su superficie».
Si encontrásemos las obras de Rothko pacíficas, calmantes y elegantes, a su autor –desde ultratumba– le gustaría que supiésemos que nos desprecia. ¿Debería preocuparnos esto en exceso? No, a no ser que seamos firmes defensores de la necesidad del contexto para entender o incluso disfrutar de las obras de arte.
Pero lo cierto es que aunque de manera aislada podamos reconocer estas cualidades en las enormes pinturas del expresionista abstracto, es complicado huir de su verdadera intención cuando recorremos la exposición monográfica que alberga la Fundación Louis Vuitton.
Titulada simplemente Rothko, la muestra es la primera que recorre la trayectoria del autor en Francia desde 1999. Pero su exhaustividad –se han reunido 115 piezas– la convierte en un evento excepcional a nivel europeo, incluso me atrevería a decir que mundial.
La razón no es solo la dificultad de los préstamos, que lo son. Para muchos museos sus rothkos son objeto de peregrinación cultural y resulta difícil deshacerse de ellos. Parece inconcebible que la Tate se plantease prestar la serie de los Murales Seagram, pero lo ha hecho. Por primera vez.
Esa agradable sorpresa compensa la decepción de no ver ni una sola de las pinturas negras de la Capilla Rothko de Houston. ¿Es demasiado pedir? Probablemente sí, pero ya puestos a ello…
No, la verdadera dificultad ha debido de ser algo tan prosaico como la prima de la aseguradora. ¿Imaginan los ceros que debe contener cuando las pinturas de Rothko se venden por decenas de millones de euros? Bernard Arnault tiene la ventaja del poder adquisitivo, y su imperio, el grupo LVMH, lo ha manifestado perfectamente con este esfuerzo museográfico.
Pero detengamos estas reflexiones materialistas antes de que el pobre pintor nos maldiga desde su tumba. A pesar de toda la prosperidad y hedonismo que el proyecto de la Fundación Louis Vuitton trae consigo –a, por otro lado, una zona complicada como es el Bois de Boulogne–, ver en rápida sucesión el trabajo de Rothko nos lleva necesariamente por otros caminos.
A esta percepción también ayuda una cita del autor serigrafiada en las paredes de la exposición: «Me gustaría decir a todos aquellos que piensan que mis pinturas son serenas […] que he encerrado la más absoluta violencia en cada pulgada de su superficie».
Esta rabia interiorizada hacia el mundo se siente intensamente cuando pasamos de sus primeros y tentativos trabajos figurativos, de sus intentos por encontrar un lenguaje propio con la ciudad de Nueva York como fondo, a la composición de las formas que culmina con la negación del todo que representan sus últimas piezas.
Y aunque la directora artística de la fundación, Suzanne Pagé, nos propone una narración alternativa de sus últimos trabajos antes de su suicidio –frente a una privación cada vez mayor del color hasta terminar con los lienzos negros, muestra que el colorido no desaparece ni siquiera entonces–, la decepción de Rothko con el mundo trasciende su paleta.
Adoro la obra de Rothko, creo que es genial en su simplicidad material y que su potencia es innegable. Solo hay una pega. Esta me quedó clara cuando un amigo artista me contó que sentía lo mismo que yo por el pintor pero me dijo «¿pero qué camino abrió? Ninguno. Su obra es definitiva. Es un punto y final. No puede haber seguidores, solo imitadores. Es una vía muerta».
Ese ‘defecto’ –es cuestionable que los artistas tengan cualquier obligación respecto a los que vienen después de ellos– es también la mayor virtud de la obra.
Cuando en su retrospectiva nos acercamos al final, somos conscientes en esos bordes difusos de que estamos cayendo en la trampa de Rothko. Hay una desesperanza profunda en esas supuestas ventanas que miran a la nada. Y no da la sensación de que el autor lo acepte pacíficamente. Además, quiere convertirnos.
Los Murales Seagram que ha prestado la Tate son el mejor ejemplo de su frustración. El encargo era para el restaurante The Four Seasons que Phillip Johnson estaba diseñando en la planta baja del rascacielos Seagram, obra de Mies van der Rohe.
Cuando Rothko aceptó el encargo, lo hizo con la intención de llevar a ese lugar de privilegio extremo una experiencia que hiciese que los comensales «se atragantasen». Antes de que se instalasen las pinturas, comió en el restaurante con su mujer y acto seguido se negó a entregarlas a The Four Seasons. Quedó tan horrorizado que llegó a decir que «cualquiera que coma ese tipo de comida a esos precios nunca mirará un cuadro mío». Y donó la serie a la Tate.
Ahora tenemos la suerte de poder verla en el edificio de Frank Gehry de la Fundación Louis Vuitton. Y también de imaginar a Rothko siendo testigo de cómo lo hacemos. Imaginarlo viendo el estado de su obra hoy en día; su rabia contenida. Imagínenlo mientras vean sus obras… y piensen en la prima del seguro. Héctor San José.