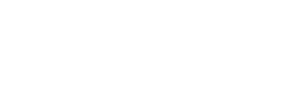Un retrato inédito de monja de Murillo
Ignacio Cano presenta en el número ARS 38, recién publicado, una obra nueva del pintor sevillano que este año celebra su 400 aniversario. Se trata de un óleo sobre cobre fechado hacia 1670 y perteneciente a la Colección Delgado. El número ESPECIAL MURILLO incluye también un estudio sobre sus autorretratos, escrito por Xavier Salomon, y un portfolio que muestra la estela del maestro, con reflexiones de Delfín Rodríguez.
En una colección particular se encuentra una singular pintura de características muy particulares por diversos aspectos. Representa una monja de la que se muestra poco más de la cabeza. No se sabe con certeza de qué personaje se trata, si bien la individualidad y la fuerza expresiva del rostro pueden llevar a pensar que sea un retrato.
La actitud arrobada y extática de la religiosa podría inclinar su identidad hacia una monja venerada por su vida de santidad. El soporte consiste en una gruesa lámina de cobre cuyos extremos se encuentran arrollados, formando una elevación regular a modo de marco. La técnica pictórica y la intensidad expresiva hacen de ella una pintura de gran personalidad y calidad, que solamente podría haber realizado un pintor de una particular destreza y maestría del panorama artístico español. La temática y el naturalismo que manifiesta, permiten situarla en la segunda mitad del siglo XVII. No obstante, los recursos técnicos de estilo y de sensibilidad permiten atribuirla a Bartolomé Esteban Murillo.
Entre todos los rasgos, sin duda el que más destaca es la gran intensidad emocional que desprende. El rostro de la joven monja, como ausente, es de una delicada belleza. La intensidad de su mirada transmite una elevada fuerza interior que le lleva a buscar la luz, ignorando cuanto le rodea, con expresión de serena plenitud. El personaje revela la mística de raíces hispanas de personajes que, como santa Teresa, desarrollaron su unión con Dios desde la intimidad de la contemplación. Este gesto fisonómico lo encontramos con cierta frecuencia en la obra de Murillo, quien desarrolló un código simbólico que quedó fijado por él en la pintura sevillana.
Las manos, que se asoman en la parte inferior, sostienen un sencillo crucifijo de madera que parece responder a la causa del extasiado gesto de la monja. Desde el punto de vista compositivo, crean un referente espacial definiendo el primer plano de la escena, a la vez que constituyen un contrapunto compositivo a la mirada de la monja, que es el elemento principal de la obra. Este recurso, que le sirve para establecer el ámbito espacial de la escena, lo emplea tanto en las grandes composiciones como en obras de formato similar.

En este sentido, podemos establecer la comparación con los tondos que decoran la Sala Capitular de la catedral de Sevilla, ya que las manos de los personajes representados, al igual que en este caso, aparecen incompletas y en muchos de los casos sosteniendo los símbolos que permiten identificarlos. El colorido de la obra es sobrio. El velo y el hábito oscuros enmarcan el tono resplandeciente del rostro y de la toca. Bajo esta sobresale una cinta azul que rompe la gama cromática del resto de la obra.

La superficie lisa del cobre impone que la capa pictórica sea particularmente uniforme y esté aplicada con una gran delicadeza. En determinadas zonas, particularmente en el fondo pardo, se pueden identificar con claridad las características pinceladas que Murillo emplea para cubrir los fondos, con pincel grueso y cortas de recorrido.
Asimismo, se aprecia su manera de trabajar a la hora de delimitar las figuras sobre el fondo mediante largos trazos que describen un halo casi imperceptible. Este acabado tan definido infiere que se trata de una obra hecha para ser contemplada de cerca y no como parte de una decoración, como son los tondos de la Sala Capitular de la catedral, que requieren mayores contrastes para su identificación en la distancia.
Tanto por el excepcional uso del formato circular, como por la similitud con algunos recursos empleados en la serie de Capuchinos, pensamos que puede tratarse de una obra realizada en torno a 1670. En relación a la difícil cuestión de la identidad del personaje representado en la pintura, estamos ante un tema que queda todavía abierto. Para dilucidarlo, es fundamental determinar con exactitud a qué Orden responde la indumentaria que viste.
El velo es doble, claramente negro el interior y el exterior también negro pero con matices, como si la tela hubiera sido aclarada por el uso. El hábito es también de un color cercano al negro, pero claramente más grisáceo. Hay que pensar que la uniformidad del color de las telas no sería en la época algo tan calculado como en la actualidad. Por otro lado, determinadas órdenes tuvieron cierta holgura en el colorido de sus vestimentas.
La posibilidad de que la representada fuera Francisca Murillo y Cabrera, la séptima hija de Murillo, nacida en 1655 y bautizada en la parroquia de San Nicolás el 8 de febrero, que ingresa en el convento de Madre de Dios y profesa el 1 de febrero de 1671 como sor Francisca de santa Rosa, se dibuja como una feliz y deseada solución. Sin embargo, su hábito parece encontrarse más cercano al de la Orden franciscana de las clarisas, que no a las concepcionistas de Beatriz de Silva (blanco y azul). O al de la Orden agustina en cualquiera de sus ramas más que a la dominica, Orden a la que pertenece el convento donde ingresó Francisca, de hábito blanco y negro inconfundible.
Murillo había mantenido relaciones artísticas con los conventos de san Leandro y el de la Encarnación, ambos pertenecientes a las agustinas. Sin embargo, la lejanía de fechas no permite ni la identificación del personaje ni la convicción de la hipótesis, quedando por tanto esta cuestión en suspenso. Aunque la pintura parece representar una monja venerada públicamente, también es posible que sea un retrato a lo divino. En caso de ser Francisca Murillo, lo más lógico sería que fuera bajo la figura de santa Rosa de Lima, cuestión que queda sugerida en relación con otras representaciones del pintor [1]. No ha sido posible confirmar que fuera alguna santa agustina o clarisa franciscana, objeto de devoción en la Sevilla del tercer tercio del XVII, de modo que solamente quedan como posibilidades un tanto lejanas, como pudiera ser el caso de santa Rita de Casia.
La obra ha sido restaurada y analizada en los laboratorios de Icono I&R de Madrid, observándose características técnicas que la vinculan con los procesos pictóricos de Murillo. Además, se observaron singularidades como la existencia de un dibujo subyacente, el empleo de azurita de alta calidad en la cinta del pecho, la utilización de la tierra de Sevilla como material de la capa preparatoria, etc. El estudio infrarrojo reveló además pentimenti en los dedos de la mano que sujeta el crucifijo. Ignacio Cano
[1] Junto a Francisca, en el mismo convento ingresó Sebastiana, hija de Justino de Neve, uno de los principales mecenas de Murillo. Sobre la identificación de Santa Rosa de Lima del Museo Lázaro Galdiano de Madrid con la hija de Murillo se pronunció Diego Angulo en su monografía de 1981. Respecto a Sebastiana ha tratado: Fernández del Valle, María Ángeles. «Flor indiana en Sevilla: un cuadro de santa Rosa de Lima en la capital hispalense». En América: cultura visual y relaciones artísticas. Granada: Universidad de Granada, 2015, pp. 151-158.