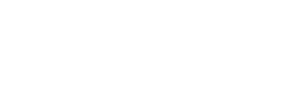La pasión plástica de Miguel Ángel Campano
La planta tercera del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía acoge hasta el 20 de abril la retrospectiva dedicada a Miguel Ángel Campano (Madrid, 1948 – Cercedilla, Madrid, 2018), titulada D’après, que reúne más de un centenar de obras de cuatro décadas de trabajo de este creador que fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 1996. Comisariada por Manuel Borja-Villel, Beatriz Velázquez y Lidia Mateo, el paseo por las salas del museo madrileño son una buena ocasión para revisar su apasionamiento por la pintura, no exenta de riesgos y cambios, pero que siempre tuvo la intención de cuestionarla y cuestionarse a través de la importancia del gesto, de su visión analítica y fundamentalmente de lo emotivo y esencial que ella le ofrecía. Incluso el título de la muestra revela hasta qué punto la estela de artistas como Poussin, Delacroix, Cézanne, Gris o Guerrero, entre otros, le hicieron partir hacia algo nuevo.
El recorrido se inicia con algunas obras de los primeros años setenta, de clara tendencia constructivista y hacia la abstracción geométrica en los utilizó el ensamblaje y el collage. Incluso en ocasiones incluyó insertos orgánicos para después ir decantándose por la pintura en gran formato en la que el color fue adquiriendo protagonismo, ciertamente influido por el expresionismo abstracto norteamericano y más en concreto por Kline y Motherwell. Y ahí encontramos algunas obras muy potentes como El puente II, de 1979; o R&B, La vorágine y El zurdo, de 1980, entre otras.

Un trabajo clave quizá fuera la primera serie de Vocales (1979-1981), inspirada en el soneto Voyelles de Rimbaud, en el que el poeta asocia imágenes y colores a los sonidos de las vocales. Al sentido figurado de Rimbaud, Campano responde, desde lo abstracto, hasta descubrir qué imagen pueda tener el color evocado por un sonido vocal. Una investigación profunda que le reafirmó como pintor y le llevará a profundizar en la cultura francesa cuando se trasladó a vivir a París. Con las pequeñas Vocales II, Campano quiso limitarse a los tonos de negro y una larga cadencia de grises.
Tras su diálogo con la escritura de Rimbaud empezó a centrarse en la pintura con tres pintores como Poussin, Delacroix y Cézanne y su trabajo se acerca a la figuración al recurrir a distintas obras maestras de la historia del arte, aún reconocibles en piezas como Bacanal (1983) o Naufragio (1983), aunque no lo hiciera en El diluvio según Poussin (1981-1982), donde Campano refleja la muerte a través casi exclusivamente del color. En este proyecto de pintar d’après, tras la senda de Cézanne y sus vistas de la montaña Sainte-Victoire, terminará por interesarse la pintura al natural, d’après nature, para después llegar a planteamientos abstractos en Mistral (1982).
A mediados de los ochenta tiene mucha relevancia la serie Omphalos (1985), que realizó tras visitar las ruinas del templo de Apolo en Delfos, considerado en la Antigüedad como el centro del mundo. Un lugar mágico unido a la experiencia del artista sobre el paisaje desde el natural, en el que yuxtapone en sus composiciones lo antiguo y lo actual. Clásico en la estructura pero que deja libertad por las figuras en desorden como cuando plasma el mito dionisíaco en Dioniso y los piratas (1985). En esos años el madrileño pasó temporadas en Mallorca y allí compaginó naturalezas muertas con las naturalezas vivas del paisaje mallorquín. En este proceso, Campano se acerca al naturalismo, pero también a la geometría estructurada de Juan Gris o a la peculiar perspectiva de Cézanne.
Nuevamente vuelve su mirada a Poussin e intensifica desde 1985 un trabajo sobre las alegorías de las cuatro estaciones del pintor francés, en especial las del otoño y el verano que se corresponden, respectivamente, a los grupos de obras La Grappa (1985-1986) y Ruth y Booz (1989-1992), que enlaza con la rigurosa reinterpretación que Campano hizo de los lenguajes pictóricos de las vanguardias, ocupándose de un modo analítico y diseccionando las figuras en registros constructivistas, escultóricos o cubistas.


A principios de la década siguiente dio un giro al blanco y negro en un conjunto de obras en las que emplea únicamente el óleo negro, que dispone sobre el lienzo parcialmente, y en las que abandona todo carácter ilusionista restringiéndose a la bidimensionalidad del medio pictórico. Su geometría simple y plana, como la de EH 3 (1993), dio paso a composiciones más orgánicas y ligeras, como las presentes en su serie Plegaria ((1995-1997), donde lo geométrico se aliaba con las posibilidades rítmicas de la repetición.
En esa línea conviene recordar una pieza muy particular: Elias (d’après Daniel Buren) (1996-1999) serie-instalación en la que, partiendo del punto como «expresión mínima de la geometría», generó un extraño efecto cromático a pesar de valerse tan solo del blanco, el negro y la propia tela sin tratar, que sintoniza con las innovaciones de Daniel Buren sobre la capacidad que tiene la pintura de intervenir sobre el espacio.
Y ya en el nuevo siglo, Miguel Ángel Campano recibió el encargo de crear en diálogo con la obra de José Guerrero, con quien había trabado amistad al comienzo de su carrera y al que consideraba uno de sus referentes y lo hizo a partir de La Brecha de Víznar (1966) con la que Guerrero representó el fusilamiento de Federico García Lorca. Esta interacción supuso de algún modo un abandono al gesto y el color pero dentro de otro d’après más.
Pero ese abandono momentáneo del color no duraría mucho al trabajar sobre un nuevo soporte: el tejido indio tipo lungui, al que aplicará color sobre las cuadrículas y crear laberintos. Y en la última sala cuelgan obras de la primera década del siglo XXI donde llaman la atención una serie de entramados de trazos verticales y horizontales que conforman cuadrículas de grandes dimensiones en los que ensaya con nuevos cromatismos pero también velados en blancos que le servían para estudiar los efectos de transparencia sobre colores ya aplicados. Toda un apasionado por la pintura. Julián H. Miranda