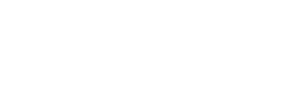Selfies, despistes y torpezas que acaban en tragedia
El caso del turista austríaco que rompió la semana pasada una escultura de Cánova en el museo de Possagno por hacerse una fotografía se suma a otras historias similares ocurridas en el pasado; como la del estadounidense que quiso chocar la mano de una Virgen en el Duomo de Florencia y se quedó con uno de sus dedos, el San Miguel de Lisboa destrozado por un empujón involuntario de un visitante que andaba (y tomaba fotos) de espaldas, o la estudiante que tropezó con una pintura de Picasso en el Metropolitan y la rasgó 15 centímetros. Todos estos sucesos nos plantean una pregunta, ¿es falta de sentido común o deberíamos considerarlo vandalismo?
Se sentó sobre la escultura de Paolina Borghese y esta se rompió. Así de fácil y así de estúpido. El hombre de 50 años y nacionalidad austríaca que el pasado sábado se hizo una fotografía junto a la hermana de José Bonaparte no esperaba que esto fuese a pasar, pero al poner sus posaderas sobre los pies de esta copia en yeso de Antonio Canova hizo que dos dedos se partiesen.
Los hechos ocurrieron la semana pasada en el Museo Antonio Canova de Possagno y en un primer momento el accidente pasó inadvertido, por lo que el visitante salió indemne. Más tarde, al descubrirse la rotura y revisar las cámaras de seguridad, se desveló el pastel.
En el vídeo, hecho público por los carabinieri de Treviso, se ve cómo el adonis posador no solo se sienta sobre los pies de la obra, sino que además se tumba ligeramente sobre el cuerpo de Paolina. Una vez inmortalizado en tan sugerente postura, se levanta, nota el destrozo y se gira. Permanece unos segundos indeciso e incluso se coloca estratégicamente para evitar que otra visitante que contempla la obra perciba la hazaña, hasta que finalmente se va con su fotografía más contento que unas castañuelas.
Vídeo en el que se ve cómo un turista se sienta junto a la escultura de yeso de Paolina Borghese de Antonio Canova en el Museo de Possagno.

Ahora el desdichado no ha tenido más remedio que admitir los daños. Incluso ha enviado una carta al presidente de la Fundación Antonio Canova –el senador y crítico de arte Vittorio Sgarbi– en la que se disculpa y se ofrece a pagar los daños de la restauración de esta copia, cuyo original de mármol descansa en la Galería Borghese.
Lo curioso –y triste– del caso es que este no es un hecho aislado. Por increíble que parezca, no son los únicos daños causados por un turista en un museo. Y es que la capacidad del ser humano para idear insensateces no tiene límites.
En 2013, un visitante estadounidense del Museo del Duomo de Florencia quiso chocar la mano abierta de una Virgen de Giovanni d’Ambrogio y rompió el meñique de mármol. El guardia del museo apenas tuvo tiempo de correr hacia el visitante y coger al vuelo el dedo, que no cayó al suelo.
.
Existen otras historias parecidas de selfies accidentados, fotografías presuntamente originales o tropezones involuntarios que acaban en tragedia. Y el resultado siempre es el mismo: el deterioro de la obra de arte. A veces resulta tan evidente como las esculturas de Canova y d’Ambrogio, en otras ocasiones deja un recuerdo imborrable, como el de “Lena” y “Tamara”, dos turistas de Vínnytsia que dejaron constancia de su paso por las Estancias Vaticanas, concretamente por La escuela de Atenas de Rafael (grabaron sus nombres sobre el fresco).
Una fotografía fue el detonante, también, del derribo de un San Miguel en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa. Ocurrió en 2016 y en aquella ocasión el accidente se produjo por el despiste de un visitante. Este caminaba de espaldas mientras tomaba una instantánea de otra obra, así que no fue consciente de que detrás tenía una pieza de madera dorada y policromada del XVIII, con ojos de cristal, que cayó al suelo tras el empujón.

En España también tenemos el dudoso honor de contar con ejemplos similares. Sin ir más lejos, el Palacio de Cristal tuvo que lamentar el verano pasado la destrucción de una de las delicadas piezas de Nairy Baghramian en su exposición titulada Breathing Spell. Como en Lisboa, la turista de Madrid que tropezó y rompió la obra de cristal estaba haciendo una fotografía. Un despiste que costó sus buenos euros al Reina Sofía.
Consuela poco saber que en el continente americano las actitudes y sus consecuencias son exactamente las mismas. Hace justo diez años una estudiante del Metropolitan perdió el equilibrio y cayó sobre un Picasso. Rasgó la tela de El actor 15 centímetros, aunque afortunadamente la rotura se produjo sobre la esquina inferior derecha. Mucho más grave, por el destrozo artístico y económico, resultó el accidente del magnate Steve Wynn. En 2006 le dio un codazo a su propio cuadro, El sueño, firmado también por el malagueño, resquebrajándolo por completo. Este accidente le salió caro al dueño de casinos, ya que frustró una venta de casi 100 millones de euros (la pintura no acabó en manos del coleccionista Steve Cohen y se convirtió en la más cara de la historia por solo unas horas).

Todos estos casos y otros muchos que alguna vez hemos contemplado en directo –quién no ha visto a algún personaje trepar por muros de edificios o esculturas con peana para fotografiarse– nos hacen plantearnos si valoramos correctamente la obra de arte. ¿Existe suficiente respeto hacia ella? ¿Por qué esa necesidad de tocarla, ocuparla, escribir en ella o ignorarla hasta el punto de no verla y tirara? ¿Es que acaso no basta con admirar lo que tenemos frente a nuestros ojos y contemplarlo de lejos?
Es curioso, porque cuando eres pequeño te cansas de escuchar que “eso no se toca”. Y cuando “eso” se refiere a una obra artística, especialmente clásica, entonces la prohibición gana puntos. Pero mi experiencia contradice estos preceptos juveniles, si recuerdo mi paso por cierto museo madrileño como auxiliar de sala. Volvieron a repetirme aquello de que las obras no se tocan, pero el imán invisible que tenían las esculturas de Rodin, especialmente El nacimiento de Venus (la Aurora), parecía despertar en algunos su deseo irrefrenable por besarse apoyados completamente sobre la diosa.
Eso ocurría ya en 2009. Una década después seguimos lamentando este tipo de actitudes tan poco respetuosas. No aprendemos. Sol G. Moreno